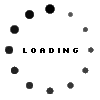La imparable corrupción

En 1968, los estudiantes salimos a las calles para reclamar libertades y derechos. Fue una auténtica movilización social en la que demandábamos al antiguo régimen priista que concediera unos meros atisbos de democracia.
Román Revueltas Retes
 Se entiende el enojo de la gente. Y es también perfectamente comprensible, aparte de legítima, la protesta social cuando el Estado perpetra abusos:
Se entiende el enojo de la gente. Y es también perfectamente comprensible, aparte de legítima, la protesta social cuando el Estado perpetra abusos:
ahora mismo, en Estados Unidos, la gente se ha echado a las calles no sólo para denunciar las brutalidades policíacas contra los ciudadanos negros —que ya serían, en si mismas, un motivo para la indignación— sino la lenidad de un aparato de justicia que, casi con toda seguridad, no sancionará a un agente que le disparó a un niño de 12 años o a otro que le aplicó una mortífera llave a un manifestante indefenso.
En 1968, los estudiantes salimos a las calles para reclamar libertades y derechos. Fue una auténtica movilización social en la que demandábamos al antiguo régimen priista que concediera unos meros atisbos de democracia. Estábamos todos impregnados —lo recuerdo muy bien— de esa particular frescura que resulta de enfrentar, abierta y sorpresivamente, al poder político y de exigirle cuentas. Sentíamos, de pronto, el fervor de los revolucionarios y vivíamos la experiencia inigualable de encontrarnos ahí, en la calle, para hacer oír nuestras voces y, sobre todo, para dejar bien claro que nosotros, los ciudadanos de a pie, nos sentíamos con la facultad de poder cambiar las cosas.
La respuesta de un sistema —ahí sí, autoritario— no se hizo esperar: ocurrió la masacre de Tlatelolco. De manera extraña, el suceso todavía no se ha aclarado plenamente a estas alturas ni tampoco los responsables han sido llevados ante la justicia. Pero sí podemos hablar, en ese caso, de que “fue el Estado”. Y podemos también decir que los hechos resultaron de una acción tan deliberada como, por lo que parece, muy torpemente planificada por unos gobernantes que, desde su visión represiva del poder, no podían conceder mayores espacios a la acción ciudadana.
Con todo, el 68 desencadenó una serie de cambios que, en un primer momento, se plasmaron en la reforma política promovida por Jesús Reyes Heroles, en 1997, y que a la postre culminarían ni más ni menos que en la trasmisión del mando presidencial a un partido opositor. Algo que no ocurre en lo absoluto en esos sistemas realmente totalitarios donde no se permite, así sea ejerciendo la fuerza bruta, la más mínima expresión de descontento o disidencia; para mayores señas, ahí tienen ustedes lo ocurrido hace algunos días, en La Habana, donde fueron detenidos varios opositores que se manifestaban pacíficamente para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Hoy, los mexicanos salen a las calles a protestar todos los días. Y, miren ustedes, son casi siempre escoltados por coches policiales y por esos mismos agentes de las fuerzas del orden que representan a un régimen “represor”, como tan alegre y despreocupadamente denuncian algunos intelectuales de izquierda que jamás pisarán una cárcel como David Alfaro Siqueiros o José Revueltas, por no hablar de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, militantes comunistas.
Y, ¿qué se pide, qué se exige y qué se reclama en esas protestas callejeras que tienen lugar ahora en nuestro país? Pues, echemos un vistazo a las demandas: los estudiantes de Ayotzinapa y los de otras escuelas normales rurales han formulado algunas exigencias totalmente entendibles —mayores recursos para operar sus centros educativos o becas para los alumnos (provienen de un medio social tremendamente desfavorecido)— y otras que no parecen tan razonables como la obtención automática de plazas al concluir sus estudios. Sus protestas las llevan a cabo de forma bastante violenta —secuestran autobuses, incendian gasolineras y bloquean arbitrariamente las autopistas afectando a miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con sus problemas— pero no alcanzan los niveles de vandalismo y destrucción que acostumbran otras organizaciones magisteriales como la Ceteg, en Guerrero, o la CNTE de Oaxaca, de usos auténticamente mafiosos y de corte fascista. Demandan, estas dos últimas corporaciones, no cumplir con controles de calidad y manejar a su antojo los recursos que reciben de la Federación, entre otras exigencias como el consabido otorgamiento de sus plazas de maestro a un familiar directo.
Y, a tono con estas manifestaciones, la rabia ciudadana se expresa igualmente en muchos otros ámbitos pero con unas reclamaciones que parecen incumplibles desde su raíz: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Que renuncie Peña Nieto”. La primera demanda, por más que los normalistas desechen deliberadamente las evidencias de la masacre, sustentadas inclusive en confesiones de los sicarios de la banda Guerreros Unidos, y que acusen al Gobierno federal de mantener retenidos a los 42 estudiantes en “una mina o en campos militares”, es imposible de satisfacer. Y la segunda no propone una trasformación de fondo de este país —una mayor democratización o medidas contundentes para acabar, ahora sí, con la corrupción— sino que parece más bien una simple revancha. Todo se está pudriendo aquí, hasta la protesta callejera.
De falsarios
Héctor Rivera
Algo pasa en nuestro tiempo. Somos ahora más ingenuos o acaso más indiferentes y, en medio de todo, más audaces y también más cínicos. Algunos no nos atrevemos o nos atrevemos poquito, lo suficiente, lo necesario estrictamente. Nos da miedo. Pero otros lo hacen de tiempo completo, sin reparos, sin pudor. De tanto mentir, todo lo que inventan les parece verdadero. Hasta se la creen. Eso se llama vivir del cuento, de engatusar a medio mundo, de hacer creer a todos que son otros muy diferentes, a veces en el extremo opuesto. Felices de la vida, habitan un mundo de mentiras. Pero hay que decirlo: esa vida no es nada fácil. Se necesita mucho valor para vivirla. Y también para reconocer públicamente que se ha vivido del cuento. O que por lo menos se ha hecho el intento.
Zoella Sugg, por ejemplo, acaba de reconocer con cierto rubor que les ha tomado el pelo a sus seguidores en las redes sociales y a sus lectores. En ambos casos suman millones los engatusados. Zoella, en realidad Zoe Elizabeth Sugg, británica de 24, comenzaba a disfrutar de las delicias del engaño luego de la publicación, hace unos días, de su novela Girl Online. Editado por la prestigiada Penguin Random House, su volumen se vendió en cuestión de horas como pan caliente: casi 80 mil ejemplares en una semana, una cifra que tal vez no la sorprendió demasiado si se considera que unos 6 millones de sus seguidores en las redes sociales están pendientes sin fatiga de sus recomendaciones en materia de moda y belleza y de sus cotilleos a propósito de las aventuras y desventuras de los ricos y famosos. Parecía sincera cuando escribía con mucha humildad en la contratapa de su muy vendido texto: “Mi sueño era escribir un libro y no puedo creer que se haya hecho realidad”.
En esas estaba, tan feliz con su éxito, cuando alguien descubrió el engaño. Como una bola de nieve, la verdad le fue cayendo encima en cosa de horas. Debió reconocer finalmente que el libro era la obra de una desconocida mano creadora a sueldo. Pero la más avergonzada fue la editorial, obligada a aceptar en público que Zoella les había visto la cara. Todos los involucrados habrán cavado un agujero y mantienen ahí su cabeza todavía, cubierta de tierra.
Frívola, vanidosa, pretenciosa y sobre todo muy confiada en su capacidad de manipulación, Zoella seguirá viviendo del cuento toda su vida. Pero hay quienes tienen motivos más ingentes para tratar de engañar a los demás. Otro británico, Alan Knight, robó sin compasión a un minusválido, pero cuando recibía la visita de alguna autoridad se tiraba a la cama, fingía estados comatosos, pegaba las narices a un tanque de oxígeno y usaba un collarín ortopédico. Le hizo al cuento largamente para esquivar la acción de la justicia, pero hace poco fue finalmente condenado a cuatro años de prisión. Le probaron que vacacionaba alegremente con su familia, que iba de compras y que hacía uso frecuente de sus tarjetas de crédito.
Pero el que se pinta solo para asumir identidades falsas es Francisco Nicolás Gómez, un español de 20 años que todos identifican con el sobrenombre de El Pequeño Nicolás. Tan florido es el árbol de mentiras que ha sembrado que trae al país de cabeza. Ha encerrado en un laberinto de desconcierto y desconfianza a los más altos círculos políticos y financieros. Se deja ver en toda suerte de actos oficiales, en compañía de funcionarios y empresarios de la más alta jerarquía. Ha echado mano de identificaciones oficiales, empleó vehículos oficiales y se hizo acompañar más de una vez de un nutrido contingente de guardaespaldas. Asistió a la proclamación del rey Felipe, acudía con frecuencia a comidas oficiales, frecuentaba las instalaciones del gobierno, la casa real, las oficinas de la inteligencia nacional y hasta llegó a ofrecerse como intermediario para ayudarles en sus gestiones en México a algunos intereses industriales españoles.
Todo le estaba saliendo muy bien hasta que alguien comenzó a dudar sobre la veracidad de sus dichos. Las dudas se convirtieron en sospechas y así llegó ante la justicia. Enfrenta ahora cargos por falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Pero tan buena era su actuación que muchos sospechan que tras su caso hay gato encerrado. Alguien muy encumbrado le ayuda, sin duda, le pasa información, le apoya económicamente. Nadie se atreve a tirar la primera piedra que lo condene. El Pequeño Nicolás es tan hábil que ha puesto a toda España a dudar no sobre la mentira que rodea sus actos, sino sobre la veracidad de sus dichos. Ha conseguido sembrar y cosechar la desconfianza en un país en quiebra económica y moral.