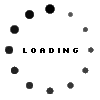Imágenes de otro tiempo

Sí, pero no –afirma con tajante delicadeza la historiadora del arte e investigadora mexicana Rosa Casanova. Guillermo Kahlo, a secas, aunque la fama de la hija haya opacado al padre.
Más aún cuando la “memoria fantasiosa” de Frida forjó la imagen del padre al que ella se parecía de tantas maneras: en el afecto, en el talento, en el peso de la enfermedad y en la evocación que ahora representan de un México legendario en la bisagra del siglo XIX al XX.
El joven Guillermo, de origen húngaro-alemán, que llegó a Veracruz y, luego, a Ciudad de México, proveniente de su natal Pforzheim, cuando tenía 19 años de edad, y su hija, a la que llamaba cariñosamente Frieda, definieron con el vigor del talento su visión de México.
“La pobrecita de mi mamá dice que tres días estuvo como loca llorando, y mi papá, que ya iba muy mejorado se puso muy malo”, recordaba Frida la tristeza que agobió a la familia cuando sufrió el accidente que le destrozó el cuerpo en septiembre de 1925. También recordó lo que sufría don Guillermo cuando lo atacaba la epilepsia: “Muchas veces al ir caminando con su cámara al hombro y llevándome de la mano, se caía repentinamente. Aprendí a asistirlo durante sus ataques en plena calle. Por un lado cuidaba de que aspirara prontamente éter o alcohol, y por el otro vigilaba que no robaran la máquina fotográfica. Quizás no hubiera habido centavos para reponerla”.
Los dos sufrieron entonces los malestares del cuerpo y se salvaron a su manera: Frida de la poliomielitis –a la que llamaba “adelgazamiento de la pierna”– y del martirio salvaje tras el accidente, pintando para dejar el testimonio de su mundo fantástico y doloroso; su padre, fotografiando, a pesar de la incertidumbre causada por la epilepsia, lo que él mismo definió por azar en una frase escrita debajo de un autorretrato, refiriéndose a su época de plenitud como un “recuerdo de tiempos que no volverán”.
Lo escribió en 1910, cuando comenzaba a hervir el fervor de la Revolución Mexicana y cuando ya tenía varios años de haber publicado, hacia 1904, un aviso que anunciaba: “G° Kahlo, fotógrafo. Calle del Coliseo, 24. Especialidad en las mejores vistas de todo lo notable de la República y de la Ciudad de México, de las que tiene un surtido numerosísimo. Se encarga de tomar vistas en cualquier punto de la República”.
Con un archivo que bordea 4.500 imágenes –300 de ellas retratos–, Rosa Casanova investigó durante varios años el legado de Guillermo Kahlo; cuáles fueron las circunstancias que animaron su trabajo al vaivén de la historia mexicana y qué pudo retratar para hacer de sus fotografías un registro visual que conservara la memoria del tiempo en contra de su destrucción.
“La acumulación de retratos en el Archivo Isolda P. Kahlo brinda una nueva perspectiva al universo fotográfico de don Guillermo. Hasta tiempos recientes, las fotografías de monumentos tuvieron una amplia circulación que opacó su afición y dedicación por este género fotográfico. El conjunto de las imágenes que hoy se puede apreciar, consiente tal afirmación”, escribe Casanova en Guillermo Kahlo. Luz, piedra y rostro (Bogotá: Cangrejo Editores, 2014), en el que se reúne un amplio repertorio de sus “kahlodoscopios”, donde la invención de México en términos de evolución arquitectónica y los retratos de distintos personajes, definieron otra construcción necesaria: la identidad nacional.
El gobierno mexicano creó entonces, a principios del siglo XX, varias dependencias para preservar sus monumentos históricos (1913), artísticos (1915), arqueológicos (1930), prehispánicos y coloniales (1938).
“Uno de los objetivos del trabajo que se pedía a Guillermo Kahlo era documentar el proceso arquitectónico: desde los planos y cimientos hasta el edificio acabado, amueblado y equipado, listo para ser ocupado”, anota Casanova.
Pero también algo más: Guillermo Kahlo, según lo que revelan sus fotos, consigue en el tiempo algo semejante a lo que describió una publicación emblemática de México a principios del siglo XX, El Mundo Ilustrado, que consideraba como valor agregado al Edificio de Correos de Ciudad de México, fotografiado por Kahlo, “atraer sobre sí las miradas de los buenos moradores de la Metrópoli, y de los mil turistas que constantemente nos visitan”.
Recorriendo –con el mismo entusiasmo que tuvo otro fotógrafo llamado Juan Rulfo para conocer su país y escribir sobre él –, 40 ciudades y pueblos, en 16 estados de México, Guillermo Kahlo viajó con su cámara de fuelle, su caja con lentes, su robusto tripié, su obturador y sus placas de vidrio, en las que fijó los espejismos reales de sus imágenes, desde 1900 hasta mediados de los años 30.
Los retratos que Rosa Casanova descubrió en el Archivo Isolda P. Kahlo hacen del libro una galería de fantasmas detenidos frente al lente; sugiriendo hábitos distantes –cuando los policías de tránsito, a manera de semáforos humanos, cedían el paso a los peatones con un letrero que movían manualmente y tenían escritas dos palabras que decidían el ritmo de las calles: ALTO y ADELANTE–; descubriéndose en una fotografía tomada en Ciudad de México, el 7 de enero de 1922, “Momento del transporte del ataúd del señor M. C. Cano Gutiérrez”, los ojos curiosos y desconcertados de varias personas que miran hacia el lugar donde se encuentra el fotógrafo, mientras avanza el ataúd del funcionario de la Tabacalera Mexicana –la vida y sus misterios interesaron entonces mucho más que la muerte y su amenaza de olvido.
Lucienne Bloch, amiga de Frida, después de vivir un mes en la Casa Azul para acompañarla en el duelo por su madre –la casa que don Guillermo compró en 1904, cuando nadie imaginaba que sería en el futuro un museo en honor a Frida y aún estaba pintada de blanco y rosa-, describió al padre en 1932 como un alemán que no había perdido su romanticismo europeo, “aún cuando ha estado cuarenta años aquí”.
Tal vez el muchacho de Pforzheim sintiera nostalgia del primer hogar, con el que podía soñar mientras se ganaba la vida, como señala Casanova, cuando el trabajo fotográfico escaseaba y tenía que dibujar escudos o adornar diplomas con la delicadeza de su caligrafía.
El hecho es que Guillermo Kahlo, situado entre dos mundos, se decidió por México –solicitando la nacionalidad en 1894, “obedeciendo principalmente a sentimientos de afecto y adhesión a este país”, declaró–. Y sus autorretratos nos permiten seguir el rastro del tiempo en su rostro, como si hubiera viajado a través de la cámara alrededor de sí mismo. Una pasión que, según Casanova, le heredó a Frida por su intensidad para descubrirse –con sus miedos, amores, dolores y fantasías– en la pintura.
Revelaciones que enseñan el material del pasado con la misma elocuencia que desvaneció el vacío de una pared totalmente blanca, en el arco ciego del Anfiteatro de la Escuela Preparatoria en Ciudad de México, fotografiada por Kahlo en 1911; una pared donde se pudo iniciar años más tarde el muralismo mexicano cuando, a principios de los años 20, Diego Rivera pintó La Creación. Una imagen en contra del vacío y a favor del tiempo recuperado gracias a Rosa Casanova, trayendo con su libro la luz de otros años, las piedras de sus construcciones y el rostro de la memoria.