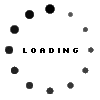Cuento de terror: OTILIO

Temer a la oscuridad es completamente normal. Todos lo hacemos en cierto punto de nuestras vidas, aunque algunos se esfuercen por ocultarlo; y es que ese es un miedo inherente a todo tipo de valentías; independiente, incluso, de nuestra condición humana. Las almas son halos de luz vagando por el universo depositadas en jaulas llamadas cuerpos. Todos los lugares donde las almas habitan son iluminados por su presencia. Nos aterran, naturalmente, los lugares oscuros porque representan la ausencia de un alma.

Todos tememos a la oscuridad. Todos. Incluso los fantasmas. Ellos no habitan en la tierra para asustarnos por las noches o a saldar cuentas pendientes con sus enemigos en vida; algunos se han quedado para huir de la nube de oscuridad que llegó para tragárselos al momento de su muerte.
Tal es el caso de Otilio, ‘la presencia maligna’ que hasta hace unos días se aparecía en una casona de la Colonia Roma. Una vida desgraciada y deplorable, un alma vulnerable atrapada en una realidad tan abrumadora de la que sólo pareció opción escapar de una manera que muchos calificarían como cobarde. Al día de su muerte, Otilio tenía veinticuatro años y la mentalidad de un niño de seis.
En el lecho de una familia decadente que vivía de las sobras de una época de abundancia, la joven Martina, una chica de diecisiete, vio su vida arruinada cuando quedó embarazada de un hombre que se escurrió de su vida antes de recibir la noticia. Agobiada, con miedo y sin deseo alguno de parir el producto que llevaba dentro, la muchacha intentó abortarlo de varias maneras; pero parece que Dios —o alguien más con cierto poder en la tierra — determinó justo que aquel pequeño naciera. Martha y Josué, sus padres, quedaron decepcionados cuando a los cuatro meses Martina les dio la noticia, pero decidieron apoyarla.
Al séptimo mes, producto de alguno de los muchos remedios abortivos que ingirió, la chica tuvo un parto prematuro, dolorosísimo y que nadie podría calificar como exitoso. En un tenso procedimiento de más de dieciséis horas, los médicos se enfrentaron a un bebé ahorcándose con un nudo doble en la garganta; era el cordón umbilical; por si fuera poco, el pequeño Otilio venía de nalgas y el cuerpo de la madre no cedía para dejarlo salir. Nació, lastimado como un soldado después de la guerra y estuvo en la incubadora por un par de meses. Por falta de oxígeno, el niño vendría con un retraso psicomotriz que sólo acrecentó la aversión de su madre hacia él.
Estúpido. Así lo calificaba Martina cuando sus padres no estaban. No lo quería, le repelía. Cargarlo, alimentarlo, aguantar su llanto y tener que calmarlo. Todo fue un suplicio para su madre, quien, para bien de ambos, no tuvo que aguantarlo por mucho tiempo. Cuando Otilio estaba por cumplir dos años, Martina partió de casa sin previo aviso. Un día, los abuelos llegaron a casa y encontraron al bebé recostado en su moisés, llorando en desconsuelo, y la ausencia de su hija y muchas de sus pertenencias.
Ira, rabia, coraje, tristeza, decepción. Nada impidió que Martha y Josué decidieran quedarse. Si a Otilio le faltaban padres, le sobraban abuelos. Nada importó. El pequeño niño creció en el ejemplo del amor incondicional, sin ser alguna vez tratado como un ser inferior o diferente, siempre feliz y con una actitud bonachona y viva… Tan sólo por un tiempo.
La burbuja que protegía al inocente ser de la crueldad del mundo real explotó el día que Josué Murió. Era un hombre antiguo, diabético que jamás cambió sus hábitos; dejó sola a su familia cuando Otilio estaba por cumplir trece.
Cómo carcome la muerte, y no sólo al muerto. A él le apaga los ojos, le pinta la piel de gris y le hace rígida la piel; a los que le quisieron les saca arrugas, les tira el cabello y les nubla la voluntad. Así pasaron los siguientes años de doña Martha. Le pasaron encima tres décadas en menos de dos años.
Envejeció rápido y empezó a necesitar ayuda para cargar las cosas del mandado, para hacer limpieza en la casa y para ir y venir por la ciudad. Inundado en su ingenuidad e inocencia, Otilio disfrutaba de salir a la calle y ver a las personas.
Cuando los niños lo miraban con curiosidad y luego reían, él pensaba que era su forma de saludarlo. Para su fortuna, lo vio siempre todo como un jugueteo. “Camina, Otilio”, decía Martha cuando algún muchachillo malcriado se le quedaba mirando de más con ojos de morbo y una que otra vez sin ocultar cierto temor.
Él nunca entendió nada. Seguía jugando. Siempre jugando, hasta cuando llegó a la edad en que los hombres comunes debían dejar de hacerlo. Nunca hubo historias de oficina o cuentos románticos para él; su realidad era acompañar a su madre al mercado, peinarla por las tardes y recostarse temprano.
Hasta en el ser más inocente, nace, sin embargo, la pasión en algún momento de su vida. Un buen día, Otilio cayó rendido ante otra emoción que no podía comprender. Caminaba junto a su madre por la ciudad de regreso del mercado cuando una mirada se fijó en él y no era la de un niño saludándolo; se trataba de una hermosa chica de cabello castaño y labios gruesos.
Como cualquier otro, ella lo miraba con cierta curiosidad y un dejo de lástima; naturalmente, él no lo sabía. Su esencia, al final humana, lo interpretó en un equívoco tono de coqueteo.
Se obsesionó. Muchos días pasaron hasta que volvió a verla. Cuando así fue, regresó extasiado, animado y llenando a su madre postiza de preguntas sobre los hombres y las mujeres. Como se le habla a un niño del amor, la muerte o los Reyes Magos, doña Martha respondió evasiva y condescendiente con la esperanza de que no fuera una situación trascendental.
Siguió pasando, algunos días sí y otros no, pero los que sí contaban más para agravar la obsesión de Otilio. Vio más cosas: parejas caminar por la calle, fotos de los abuelos en sus nupcias, amor, pasión, incluso algunas muestras burdas de cariño que alguno se encuentra en las calles. Vio demasiado, lo suficiente para querer avanzar en su deseo con la doncella de la que no sabía nada.
La empezó a ver con menor frecuencia; las miradas curiosas y extasiadas de él resultaron lascivas para ella, quien, desde luego, se sintió acosada por esos dos ojos saltones y medio estrábicos que de pronto se encontraba.
No obstante, los encuentros ocasionales fueron inevitables, dado que tal camino era el regreso a casa de aquella mujer. En una de esas coincidencias, Otilio, bañado en las cosas que sabía y los deseos que sentía, no contuvo la necesidad de acercarse a ella y darle un beso. Caminaba tomando de la mano a Martha, quien ni siquiera notó la tensión de su escena.
Otilio simplemente se soltó y caminó adonde la chica estaba; esta, aterrada, intentó huir sin mucho éxito.
—¡Aléjate, maldito enfermo! —gritó la muchacha.
—¡Otilio, déjala! —dijo Martha al tiempo que corría a donde se encontraba la pareja— disculpa, es inofensivo.
—¡Quítate! ¡Quítenmelo!
A pesar de los intentos de Martha por apartar a Otilio de la chica, este era demasiado grande y no controlaba sus fuerzas. La joven, asustada e indignada, decidió quitárselo con una buena pata en los bajos. Ya tirado, comenzó a patearlo y escupirle. El pobre Otilio, hecho un huevo humano tirado en el suelo, no entendía qué pasaba.
De un momento a otro, Martha pasó de intentar apartar a Otilio de la mujer a intentar alejarla a ella de su nieto. “detente, por favor”, gritaba suplicante y con lágrimas a los ojos al mismo tiempo que la chica seguía ensañada en deshacer el cuerpo de su agresor. Martha la jaló, se le puso enfrente e intentó de mil maneras detener los golpes sin éxito.
En un último intento desesperado por rescatar a su nieto, la empujó hacia atrás. La muchacha resbaló, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Murió casi al momento. La policía llegó, una gran masa de gente rodeó la escena y, en lugar de importarle lo que había hecho, sólo gritaba “está enfermo, no sabe lo que hace”.
Otilio, aturdido, malherido y tirado en el suelo, apenas se incorporó para ver cómo la policía se llevaba a su abuela. Juicios, asilos, atenuantes, justificantes, si iba a haber algo de eso, él simplemente no lo entendía. Sólo se vio llevado por una patrulla hasta la entrada de su casa sin saber qué era de Martha, o la hermosa chica tirada en el suelo sobre un charco rojo.
Se quedó encerrado, llorando, balbuceando y gritoneando. No entendía nada. No sabía nada. Golpeó paredes, rompió platos y se lastimó a sí mismo. Era una gran bestia confundida. Por primera vez se encontró sólo en el mundo real.
Si hubiera esperado un poco más, habría visto a Martha volver a casa, disculpada por las circunstancias del incidente y su longevidad; pero no fue así. Estuvo haciendo quién sabe cuántas cosas en cuestión de horas para aliviar el dolor de su alma, hasta que algo lo llevó a sentirse mejor cuando, por alguna razón, se encontró ahorcándose.
Recordaba esa sensación. Dios sabrá de dónde, pero la recordaba y resultaba placentera. Se ahorcó un poco más y vio a su abuelo. Más y más y después vio a la chica hermosa. Rara es la pulsión de muerte que hasta él tuvo el ingenio para crear una horca casera.
Sólo se dejó ir porque estaba sintiéndose mejor. Vio una luz, la luz. Quiso seguirla sin saber que esa luz está prohibida para aquellos que perdieron la vida por su propia mano. Corrió hacia ella sin llegar a ningún lado, sólo veía oscuridad.
Agobiado, atormentado, en un lugar donde no había tiempo, ningún mercado que recorrer ni tardes de peinar a su abuela, Otilio se encontró más confundido que nunca en su vida. Pasó eternidades que no se pueden contar sentado en el suelo de un lugar sin techos, paredes, espacios o luz, sólo oscuridad.
Así mucho, tanto que casi se olvidó de quién era, hasta que una vez la luz volvió por unos instantes:
Estaba en casa nuevamente, las escaleras que conocía, el portón que conocía y los muebles que amaba.
Como por inercia se dirigió a la habitación de su abuela. Abrió lentamente la puerta. Ahí estaba ella, mucho más envejecida, recostada en cama y tosiendo. Se acercó a la cabecera y la miró confundido nuevamente. Martha abrió los ojos y lo vio ahí. Sonrió de inmediato. Don Josué llegó también, quién sabe de dónde.
Sólo apareció sentado al otro lado de la cama de repente. La familia estuvo unida una vez más. La gran luz apareció una vez más. Se hizo grande, enorme, y Martha se puso de pie. La vitalidad pareció regresar a ella cuando en realidad estaba yéndose de manera definitiva. Martha acarició a Otilio y después la de Josué. Ambos caminaron a la luz. Otilio quiso ir tras ellos, pero algo no lo dejó.
De pronto las luces se apagaron y volvió a estar en el mismo lugar que no existe por mucho tiempo más. Quién sabe cuánto tiempo más pasó. Una ocasión, de pronto, abrió los ojos y estuvo en la casa nuevamente. Había muebles nuevos y las paredes tenían otro color. Era de noche, estaba oscuro, así que caminó con cuidado. Se dirigió al cuarto de la abuela y abrió con delicadeza la puerta. No estaba
Martha, ni su cama ni algo del abuelo. Nada de eso. Había dos camas individuales sobre ellas, dos pequeños bultos temblorosos cubiertos bajo sábanas blancas. Otilio se acercó más e intentó tocarlos, pero estos salieron gritando “papi, papi”.
La discreta luz de luna que apenas alumbraba la habitación empezó a apagarse de nuevo. Volvió al negro permanente… Por un tiempo. Volvió a la casa algunas veces sólo para encontrarse con desorientaciones más dramáticas y gente gritando. La peor parte del primer grito aterrado de aquellos intrusos que llegaban a su casa era saber que la gran oscuridad estaba por volver. Así pasó por mucho tiempo. La casona se ganó el título de ‘embrujada’.
Quién sabe cuántas familias vivieron ahí algunos meses y cuántas soportaron al fantasma por años, sólo se sabe que los vecinos decían que ahí espantaban.
El suplicio siguió, tanto para los vivos como para el muerto, hasta que una pareja joven decidió llevar un santero a expulsar a toda entidad mala que habitara en su nuevo hogar. El santero no encontró ningún ser maligno, pero igual liberó a un alma confundida que llevaba quién sabe cuánto tiempo perdida, apareciéndose en la casa en busca de su abuela y desapareciéndose en la penumbra del purgatorio.
La casa hoy ya no es materia de miedo ni para sus inquilinos ni para Otilio. Se sabe de él sólo que lo mandaron a un lugar donde ningún rincón está oscuro, donde peina a su abuela por todas las tardes de la eternidad.